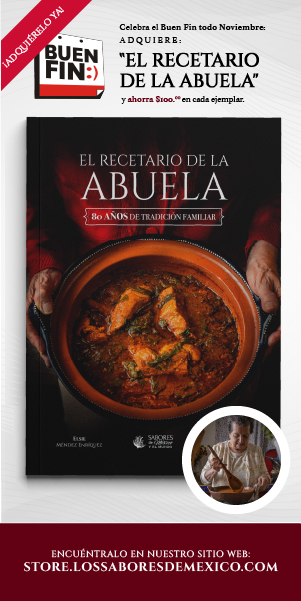Por: Carlos Dragonné
Salí de Fort Worth y tras haber parado a comprar agua y algunos snacks que me permitieran detenerme lo menos posible en el camino, agarre la 281 y luego la 220 rumbo al sur. El viaje para recorrer apenas una pequeña porción de Texas estaba comenzando y me tocaba, por azares de la vida, hacer este día del recorrido sólo, sin ella, mi cómplice perfecta, que volaba en esos momentos de regreso a la ciudad de México. Preparé el playlist, acomodé el asiento y los pensamientos en el lugar del copiloto y tomé rumbo al sur, rumbo a Fredericksburg, la esencia de la migración alemana en Texas y, en mi cabeza, uno de los espacios que mayor curiosidad me generaban en el estado de la estrella solitaria.
Partamos de un punto importante: Houston, Austin e, incluso, Dallas, son ciudades que hablan de diversidad. No lo presumen, no nos confundamos. Pero cuando uno descubre a fondo las ciudades principales del llamado triángulo tejano, encuentra que son espacios en los que la diversidad cultural es una constante. No es en vano que Houston sea, incluso, el destino con mayor diversidad étnica y lenguajes en todo Estados Unidos (si quieren leer sobre el día que descubrimos eso, entren aquí), y que erremos enteramente cuando pensamos que Texas son rancheros, sombreros, vacas y vaqueros del siglo XXI repitiendo al hartazgo el discurso de la doctrina Monroe.
La realidad del centro de Texas es que ha sido alimentada por una migración alemana que vino a engrandecer la gastronomía, que trajo celebraciones y tradiciones culinarias y de agricultura que hoy definen por mucho la economía y el sabor de la cocina texana o, incluso, la manera de descansar, trabajar y ser parte del día a día del territorio norteamericano. Crucé parte del estado y avancé por calles de pueblos que apunté en mi lista de pendientes para el siguiente viaje como Waco, no sólo famoso por aquel incidente de mediados de los 90, sino por ser el lugar de origen de Dr. Pepper, razón suficiente para repetir una visita.
Las calles del lugar serían mi destino por los próximos dos días, por lo que pisé el acelerador para escapar de la tormenta que dejaba detrás y que se negó a avanzar más rápido, regalándome la posibilidad de un atardecer en el auto sólo como Texas puede dártelos. Y con la caída de la luz llegué a Fischer & Wieser espacio que habla del espíritu de las familias de un pueblo que hoy está convertido en pequeño tesoro de viajeros del shopping de lujo o, increíblemente, de viajeros como quien firma, que atravieso kilómetros buscando experiencias que se escriban con el recuerdo del paladar. De lo que vivimos en Fischer & Wieser, ya les platiqué en este texto.
Tras lo vivido en la clase de cocina con el chef Steve Sommers y el regalo de uno de los mejores atardeceres que he grabado en los viajes que realizamos, salí de Fischer & Wieser con la promesa de volver a vernos al día siguiente ya en la planta, para una explicación más formal de lo que hacen y no sólo una muestra absolutamente honesta y emocional de lo que sienten y viven.
Fredericksburg me recibió en el Sugarberry Inn y esa primera noche sólo, con el cada vez menos común silencio de los pequeños pueblos, me dio tiempo de pensar en lo que perdemos cuando queremos dar por sentado nuestros viajes sin salir de la comodidad de las grandes ciudades o de las guías de turismo que se crean conforme a presupuestos de promoción e, incluso, de capacidad de viajeros. Poder reconectar con pueblos que han visto pasar la historia y la evolución de la vorágine de las grandes urbes es, por mucho, la oportunidad de enlazar con el sentimiento que dirige a los viajeros: la sensación de asombro y de conocer espacios que no sabíamos que estaban ahí.
No es una ciudad. Piensen más en un suburbio pequeño, un espacio de pocas calles en donde se han preocupado más por mantener su historia que por modificar la de otros. Un lugar que ha visto pasar los años y que ha ido arraigando con los sabores de la influencia de sus pobladores originales los espacios de arte, de compras, de comida, de bebida, de disfrute. Pero, sobretodo, es un lugar que sabe a familia, a pueblo pequeño, a personas que se conocen no sólo de toda la vida, sino de todas las generaciones.
Tras haber dormido en una de las camas más cómodas de este viaje, tomé camino rápido al aeropuerto de San Antonio para recogerla a ella, mi cómplice que volvía tras su breve y urgente regreso a la ciudad. Mientras recorríamos la poco mas de hora y media entre San Antonio y Fredericksburg y le iba resumiendo lo vivido la tarde/noche anterior, encontré que la magia de Fredericksburg se tiene que vivir acompañado. Así que pisé poco más el acelerador para llegar y que viera ella, con esa mirada que termina descubriendo cosas que jamás podría haber visto yo, el lugar del que le estaba hablando.
Y es que me urgía que viera el movimiento de un lugar que, comúnmente, pensaríamos pequeño pero con un espíritu que nos ayudó a conectar las historias que nos unen con aquellas generaciones de migrantes alemanes que vieron aquí el terreno perfecto para, como dicen los poetas, quemar las naves y parar por fin.
Este lugar vive de sus mesas, de las historias que se cuentan en ellas y de la sonrisa de familias enteras que van y vienen, que repiten menús, que entran y cruzan la puerta de la chocolatería de la esquina o del restaurante/galería que parece ser el punto de encuentro de todos cuantos viven en el lugar. Es imposible no ver cómo de mesa a mesa, de local a local, en medio de la calle, en el cruce antes de llegar a un museo o en el que podría ser el anonimato de un taburete de la barra, todos se saludan como parte de una familia enorme que no ha dejado de ser parte el uno del otro. Fredericksburg es y nos recibe no cómo una pléyade de lugares distintos que buscan que entres uno por uno a conocerlos y decidas en dónde quedarte. La pequeña ciudad es, en si misma, una sola familia que parece recibirte a mesa plena, silla lista y brazo abierto para hacerte parte, por unos días, de ellos mismos. Y por mucha ascendencia alemana que tienen, la verdad es que cuando pienso en la forma de sonreír y recibirnos, me viene a la mente México y las familias que a mesa plena, silla lista y brazo abierto te dicen: bienvenido.
Helen Greek Food and Wine: Grecia nunca había estado tan cerca.