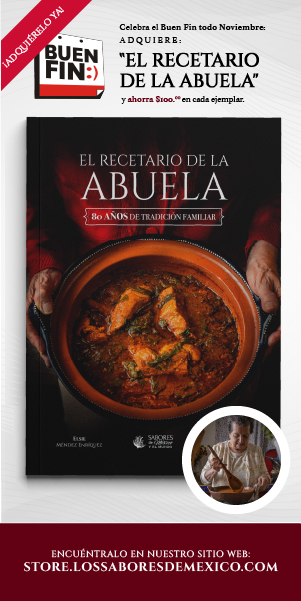Por: Carlos Dragonné
“Por su culpa, soy un niño raro”. Tenía 11 años la primera vez que conocí a Jacobo Zabludovsky. Se lo dije después de mucho tiempo de escuchar de mis amigos esa frase –sin ánimos de bullying– por el simple hecho de ver noticias desde que era pequeño. 24 Horas era el informativo por excelencia y recuerdo haber visto en el noticiero en el que llevaba él, toda la vida, lo sucedido en 1985, así que era simplemente lógico que, a partir de ahí, me hubiera quedado enganchado a estar enterado de lo que pasaba aunque, siendo honestos, muchas de las cosas no las terminaba de entender en realidad, pero recuerdo perfecto que me hacía sentir superior a todos los que me rodeaban el hecho de que pudiera medianamente escuchar una conversación entre adultos sobre temas de actualidad y que, a la primera provocación, daba mi infantil punto de vista informado. Él me miró y rió con la anécdota. Ese fue mi primer acercamiento a quien, con los años, llegaría a reconocer como un gigante del periodismo en nuestro país y, quizá, el último gran gigante.
Escribo estas letras mientras en mis audífonos suena el tema “Into Eternity”, compuesto por Brian Tyler para la película Thor: The Dark World. Este tema acompaña la secuencia en la que Odín, interpretado por Anthony Hopkins despide a su esposa muerta en la batalla de Asgard, mientras que todos los asgardianos elevan flechas en llamas para acompañar en su último viaje a todos los caídos. Así, recorriendo el río eterno del reino, se pierde en la eternidad envuelta en llamas mientras se transforma en estrellas que llenan el firmamento de los 9 mundos. Esta mañana, mientras manejaba rumbo a un compromiso escuché la noticia: a los 87 años de edad, víctima de un derrame cerebral había muerto el gran Jacobo Zabludovksy. Amante de la ciudad de México, más específicamente del centro histórico y la Merced, lugar de sus orígenes, era más común de lo que pensaríamos encontrarlo en algún restaurante de la zona, disfrutando tranquilamente su comida, acompañado de algún amigo o, incluso, de quienes se convirtieron de facto en sus alumnos del periodismo que enarboló durante tantos años.
En los enlaces y entrevistas de diversos programas escuché las anécdotas de Joaquín López-Dóriga, Valentina Alazraki, Talina Fernández, Katia D’Artigues y otros tantos que desfilaron por el micrófono para darle el último adiós con los recuerdos del legado a quien, hasta el último día, estuvo en su noticiero para contarnos, desde su punto de vista, lo que encontraba digno de ello y que, en sus análisis y objetividad, lo convirtieron en el referente de la voz a la que muchas generaciones escuchábamos para saber dónde estábamos parados y qué podía venir en el camino. Amante de la buena comida y con una afición a la fiesta brava que le ganó detractores y seguidores, Zabludovsky era un hombre de mundo y un claro ejemplo de que, a veces, lo mejor que aprende uno tiene como testigo un platillo o una taza de café en una mesa a la que muchos tuvimos la suerte de acceder para, atentos, intentar entender su acidez, su asertividad y, sobretodo, su franqueza.
De Don Jacobo aprendí que el micrófono conlleva una responsabilidad de la que es imposible huir pues, aunque uno quiera, siempre termina por alcanzarle en el camino para echar en cara los errores o, en contados casos, aplaudirle los aciertos. A 30 años de aquella crónica de los temblores del 85, hecha desde el teléfono de su viejo Mercedez Benz, no puedo pensar en mejor ejemplo de cuándo las cosas logran permanecer y atravesar la barrera de la trascendencia histórica. Esa lección se quedó conmigo siempre y durante todos los años que tuve la suerte de hacer análisis político –y el placer también–, recordaba de manera automática que una plataforma para expresarse no debe ser usada de manera burda sino tratada con la reverencia de saberse que ahí afuera alguien está forjando su opinión con las letras que uno escribe o las palabras que uno dice al aire. Quizá, por ello, hoy que escribo de temas más mundanos, pero igual de trascendentes, sigo convencido de que, sin importar el avance de las nuevas plataformas y su inherente democratización, el contenido inteligente, bien escrito y lo más objetivo posible es y seguirá siendo el eje rector de una comunicación inteligente y de una información que tenga validez para la opinión pública.
Mucho se hablará de Don Jacobo Zabludovsky en los próximos días y gente mucho más cercana a él, personal y laboralmente, harán perfiles y recuerdos de lo que causó en el periodismo y la comunicación de nuestro país. Para ello hay gente mucho más preparada e informada que yo. Mucho se dirá, y en eso coincido, que hoy las nuevas generaciones no tienen esa figura a quién voltear para saberse informados y que, en medio de la vorágine en que hemos convertido la llamada era de la información, nos siguen faltando quienes estén dispuestos a tomar la estafeta de quienes se van, dejando esas estafetas abandonadas a media pista, sin que haya nadie dispuesto a retroceder un poco, tomarla y llevarla hacia la meta.
Tuve la suerte de coincidir con él en varias ocasiones más mientras fui creciendo, siendo la última vez hace unos 13 o 14 años, cuando ya era yo parte del mundo periodístico, haciendo análisis político por aquellos años para el periódico Milenio. Era la presentación de un libro –no recuerdo ya el libro– y Don Jacobo estaba entre los invitados a la celebración literaria. Me acerqué a él y lo saludé con la misma vehemencia que lo había hecho en todas las ocasiones salvo, quizá, en aquella primera en que, precoz e ignorante de las formas correctas, le había arrancado una carcajada. Nos saludamos y platicamos por escasos dos o tres minutos, siendo él la figura que siempre fue y yo un perfecto novato en el mundo editorial que él había ayudado a construir en nuestro país. Cuando me despedía de él, levanto la mirada y me sonrió. “Veo que seguiste siendo ese niño raro”, me dijo. Yo, sin palabras, lo miré y se me llenaron los ojos de lágrimas al saber que había recordado aquella anécdota de poco más de una década antes. “Siempre he dicho que la rareza se debe cuidar y nunca dejar ir”. Yo atiné apenas a sonreir y bajar la mirada, le agradecí y lo vi perderse entre saludos, personas, peticiones de fotografías y un torbellino de gente que lo rodeaba para tener su momento con él.
Hoy, cuando Don Jacobo se ha ido, sólo puedo pensar en ese día en el que, a mis 11 años de edad, en medio de la inocencia que derriba las barreras de la vergüenza y socava cualquier alegato de timidez, le agradecí, a mi manera, su presencia como esa voz que me enseñaba que, después de los juegos de la tarde, las tareas escolares y la familia, había un mundo que giraba y no se detenía nunca. Y él, solemne como siempre, estaba ahí, dispuesto a contarme todo.